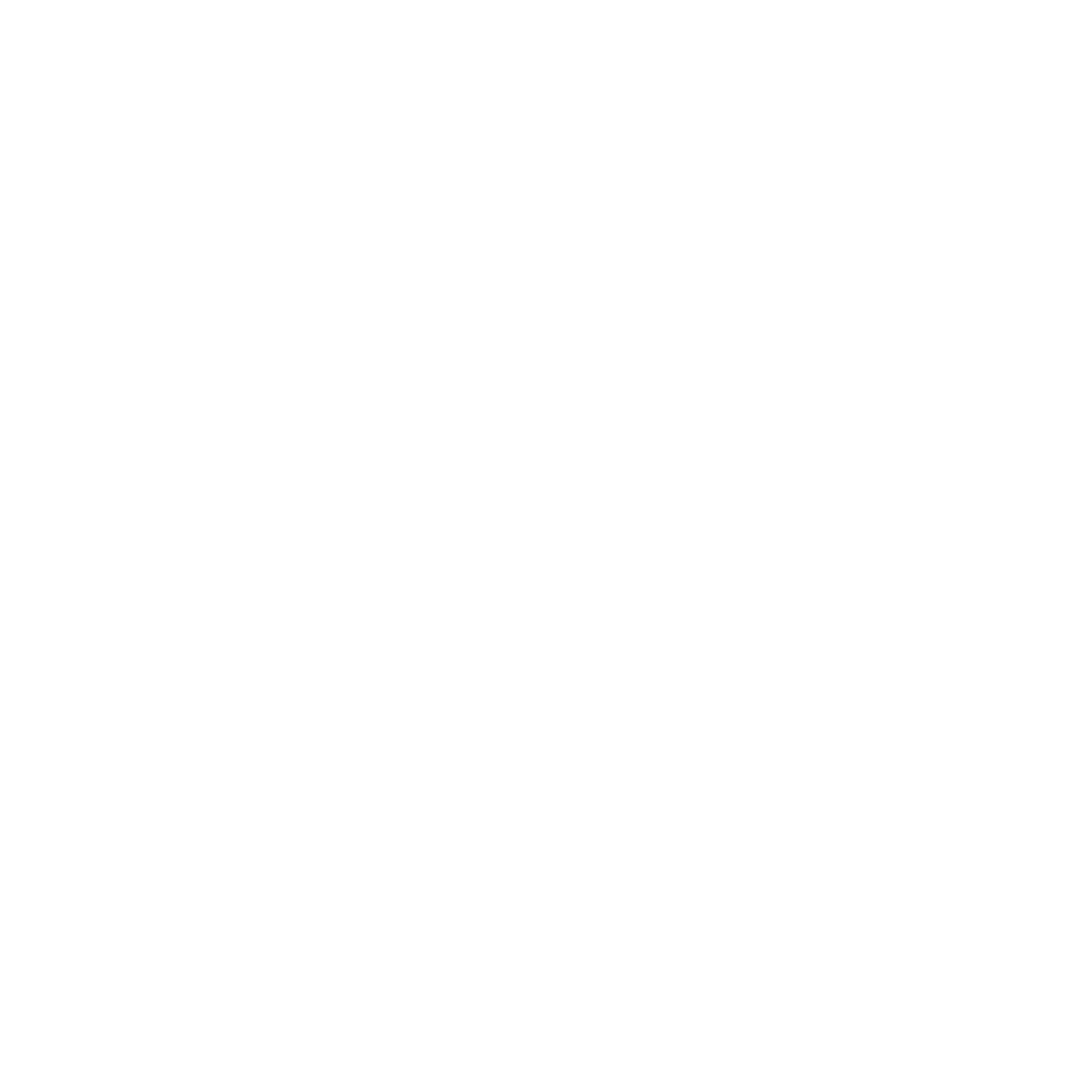
Telma Luzzani
Telma Luzzani, periodista argentina especializada en política internacional. Autora de varios libros entre ellos, "Territorios vigilados; "Cómo opera la red de bases norteamericanas en Sudamérica"; "Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría"; "Venezuela y la revolución: escenarios de la era Bolivariana", habiendo recibido varias distinciones. Ha publicado innumerables artículos en revistas, periódicos de Argentina, Brasil, México, España, Uruguay y Rusia, entre otros países. Como corresponsal y columnista de Política Internacional del diario argentino Clarín (1989−2009) cubrió momentos históricos importantes en la Unión Soviética; Líbano; Hong Kong-China, entre otros. Recibió numerosos premios y reconocimientos de distintos países. En la actualidad conduce el programa radial "Voces del Mundo", una producción de Sputniknews.
Para que no vuelvan los monstruos
La batalla cultural antecede, acompaña y precede, con enorme fuerza (aunque muchas veces inadvertidamente), cualquier acontecimiento histórico. La Segunda Guerra Mundial, sus actores y la derrota del nazismo no es una excepción. Por el contrario, esa disputa está muy viva.
El discurso dominante occidental insiste en "olvidar" el sacrificio y heroísmo de la Unión Soviética, así como el rol decisivo de su ejército para derrotar a Hitler.
El discurso dominante occidental insiste en "olvidar" el sacrificio y heroísmo de la Unión Soviética, así como el rol decisivo de su ejército para derrotar a Hitler.
Ellos los saben: quien logre apropiarse, resignificar e imponer su versión de los hechos será, casi sin dudas, el vencedor
¿No es acaso extraño que a 75 años de la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz, por parte del Ejército Rojo, en lugar de recordarlo in situ se haya hecho el acto en Israel? Los ejemplos sobran: el mismo presidente ruso Vladimir Putin señaló una reciente resolución del Parlamento Europeo en la que "se pone, prácticamente, al mismo nivel a los agresores nazis con los agredidos soviéticos".
En América latina, la narrativa que coloca a Estados Unidos y al Reino Unido como los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, fue siempre dominante. En 1945, cuando aún el conflicto no había terminado, los medios masivos de comunicación argentinos llenaban páginas y páginas con textos y fotografías referidos al poderío naval anglo-norteamericano y a sus triunfos en África y Europa.
En cambio, las acciones soviéticas apenas si ocupaban un espacio mínimo. Aún más, los triunfos de la URSS estaban generalmente acompañados de la aclaración "con la ayuda aliada", es decir, Moscú pudo hacerlo gracias a Londres y Washington.
La apología a las potencias capitalistas era acompañada, en 1945, con la estigmatización de los "bolcheviques", vehiculizada fundamentalmente a través del humor gráfico. José Stalin, por ejemplo, era siempre presentado como un personaje ávido de poder y deseoso de apropiarse de territorio ajeno.
Pero no sólo la URSS fue blanco de distorsiones históricas. Un repaso de los años de la Guerra Fría revela que también Argentina y el fenómeno del peronismo fueron y aún siguen siendo analizados con prejuicios ampliamente difundido por el pensamiento dominante del norte occidental.
Para Argentina, 1945 fue un año convulso y fundacional. La ciudadanía, como en casi todo el planeta, celebró aliviada y con esperanzas el triunfo de las fuerzas aliadas soviéticas, norteamericanas y británicas sobre la Alemania nazi. Pero internamente se venían gestando cambios sociales profundos que eclosionaron el 17 de octubre de aquel año.
Puede decirse que Argentina procesó, simultáneamente, una doble metamorfosis: un cambio estructural, cultural y político, determinado por la irrupción de la clase trabajadora en la escena local y, en el contexto global de la Guerra Fría, su inserción en la nueva arquitectura mundial de posguerra.
En este cruce de tensiones el país desarrolló, en varios momentos, respuestas propias y originales, muchas veces incomprendidas por la intelectualidad dominante.
Por eso en 1945, al mismo tiempo que celebraba la toma del Reichstag en Berlín por parte del Ejército Rojo, el pueblo argentino también se preparaba para afrontar de la forma más autónoma posible un mundo bipolar donde, como nunca antes, la disputa de poder se basaba en la rivalidad entre dos ideologías totalmente antagónicas: el capitalismo, defendido por Estados Unidos, y el comunismo, sostenido por la Unión Soviética.
En ese marco y por presión popular, la dictadura militar de turno en Argentina llamó a elecciones democráticas. EEUU, que necesitaba ejercer absoluto control sobre las tres América por ser este el eje fundamental de su proyecto hegemónico global, no podía permitir ningún gobierno autónomo o que no respondiera disciplinadamente a sus intereses.
Aún no habían arrojado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ni había capitulado Japón, cuando Washington decidió enviar, el 21 de mayo de 1945, al embajador Spruille Braden con la expresa tarea de ayudar a formar una coalición (la Unión Democrática, que representaba no sólo la vieja oligarquía argentina sino también a gran parte de la clase media urbana) que frenara el ascenso de un movimiento popular y soberano, en aquel momento, liderado por el general Juan Domingo Perón.
En América latina, la narrativa que coloca a Estados Unidos y al Reino Unido como los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, fue siempre dominante. En 1945, cuando aún el conflicto no había terminado, los medios masivos de comunicación argentinos llenaban páginas y páginas con textos y fotografías referidos al poderío naval anglo-norteamericano y a sus triunfos en África y Europa.
En cambio, las acciones soviéticas apenas si ocupaban un espacio mínimo. Aún más, los triunfos de la URSS estaban generalmente acompañados de la aclaración "con la ayuda aliada", es decir, Moscú pudo hacerlo gracias a Londres y Washington.
La apología a las potencias capitalistas era acompañada, en 1945, con la estigmatización de los "bolcheviques", vehiculizada fundamentalmente a través del humor gráfico. José Stalin, por ejemplo, era siempre presentado como un personaje ávido de poder y deseoso de apropiarse de territorio ajeno.
Pero no sólo la URSS fue blanco de distorsiones históricas. Un repaso de los años de la Guerra Fría revela que también Argentina y el fenómeno del peronismo fueron y aún siguen siendo analizados con prejuicios ampliamente difundido por el pensamiento dominante del norte occidental.
Para Argentina, 1945 fue un año convulso y fundacional. La ciudadanía, como en casi todo el planeta, celebró aliviada y con esperanzas el triunfo de las fuerzas aliadas soviéticas, norteamericanas y británicas sobre la Alemania nazi. Pero internamente se venían gestando cambios sociales profundos que eclosionaron el 17 de octubre de aquel año.
Puede decirse que Argentina procesó, simultáneamente, una doble metamorfosis: un cambio estructural, cultural y político, determinado por la irrupción de la clase trabajadora en la escena local y, en el contexto global de la Guerra Fría, su inserción en la nueva arquitectura mundial de posguerra.
En este cruce de tensiones el país desarrolló, en varios momentos, respuestas propias y originales, muchas veces incomprendidas por la intelectualidad dominante.
Por eso en 1945, al mismo tiempo que celebraba la toma del Reichstag en Berlín por parte del Ejército Rojo, el pueblo argentino también se preparaba para afrontar de la forma más autónoma posible un mundo bipolar donde, como nunca antes, la disputa de poder se basaba en la rivalidad entre dos ideologías totalmente antagónicas: el capitalismo, defendido por Estados Unidos, y el comunismo, sostenido por la Unión Soviética.
En ese marco y por presión popular, la dictadura militar de turno en Argentina llamó a elecciones democráticas. EEUU, que necesitaba ejercer absoluto control sobre las tres América por ser este el eje fundamental de su proyecto hegemónico global, no podía permitir ningún gobierno autónomo o que no respondiera disciplinadamente a sus intereses.
Aún no habían arrojado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ni había capitulado Japón, cuando Washington decidió enviar, el 21 de mayo de 1945, al embajador Spruille Braden con la expresa tarea de ayudar a formar una coalición (la Unión Democrática, que representaba no sólo la vieja oligarquía argentina sino también a gran parte de la clase media urbana) que frenara el ascenso de un movimiento popular y soberano, en aquel momento, liderado por el general Juan Domingo Perón.
En los años 30 del siglo XX, las élites occidentales apoyaron el fascismo (aunque hoy no lo reconozcan) para impedir la expansión de las ideas de la Revolución Rusa y la experiencia soviética en los movimientos obreros (por eso el discurso nazi siempre apuntaba contra la conspiración "judeo-bolchevique")
De la misma manera en América latina se buscó por todos los medios destruir y demonizar cualquier fuerza insurreccional que cuestionara el liderazgo de Washington.
Esto explica claramente por qué en nuestro lado del mundo, la gesta heroica de la URSS quedó minimizada y se estigmatizó al peronismo como un movimiento pro-nazi.
La investigación permanente de la historia, la búsqueda de nuevas evidencias y el cuestionamiento a los discursos estereotipados son pasos fundamentales para evitar la reaparición de genocidios y totalitarismo que creíamos superados. Hoy resurgen en Europa movimientos que buscan replicar el pasado fascista, un renacimiento alimentado por la manipulación de la información y la distorsión de los hechos pasados por parte de los medios de comunicación y el mundo académico dominantes.
Celebramos la decisión del presidente Putin de crear el mayor archivo existente sobre la Segunda Guerra Mundial. Es responsabilidad de todos conocer y difundir la verdad para evitar que vuelvan aquellos momentos extremos en los que nos avergonzamos de pertenecer al género humano.
Esto explica claramente por qué en nuestro lado del mundo, la gesta heroica de la URSS quedó minimizada y se estigmatizó al peronismo como un movimiento pro-nazi.
La investigación permanente de la historia, la búsqueda de nuevas evidencias y el cuestionamiento a los discursos estereotipados son pasos fundamentales para evitar la reaparición de genocidios y totalitarismo que creíamos superados. Hoy resurgen en Europa movimientos que buscan replicar el pasado fascista, un renacimiento alimentado por la manipulación de la información y la distorsión de los hechos pasados por parte de los medios de comunicación y el mundo académico dominantes.
Celebramos la decisión del presidente Putin de crear el mayor archivo existente sobre la Segunda Guerra Mundial. Es responsabilidad de todos conocer y difundir la verdad para evitar que vuelvan aquellos momentos extremos en los que nos avergonzamos de pertenecer al género humano.
Términos de uso de la información de este sitio web
Todos los materiales de este sitio web están disponibles bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International y pueden ser reproducidos, sin fines de lucro, sin restricción alguna, a condición de que se mencione la fuente original.
La exhibición de simbolismos nazi y fascista en este sitio web, obedece exclusivamente a secundar la descripción del contexto histórico de los acontecimientos de los años 1930−1940; no es propaganda y tampoco justifica los crímenes de la Alemania nazi.
Todos los materiales de este sitio web están disponibles bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International y pueden ser reproducidos, sin fines de lucro, sin restricción alguna, a condición de que se mencione la fuente original.
La exhibición de simbolismos nazi y fascista en este sitio web, obedece exclusivamente a secundar la descripción del contexto histórico de los acontecimientos de los años 1930−1940; no es propaganda y tampoco justifica los crímenes de la Alemania nazi.
El proyecto ha sido realizado por la Cámara Cívica de la Federación de Rusia y el Instituto de Estudios e Iniciativas de Política Exterior


